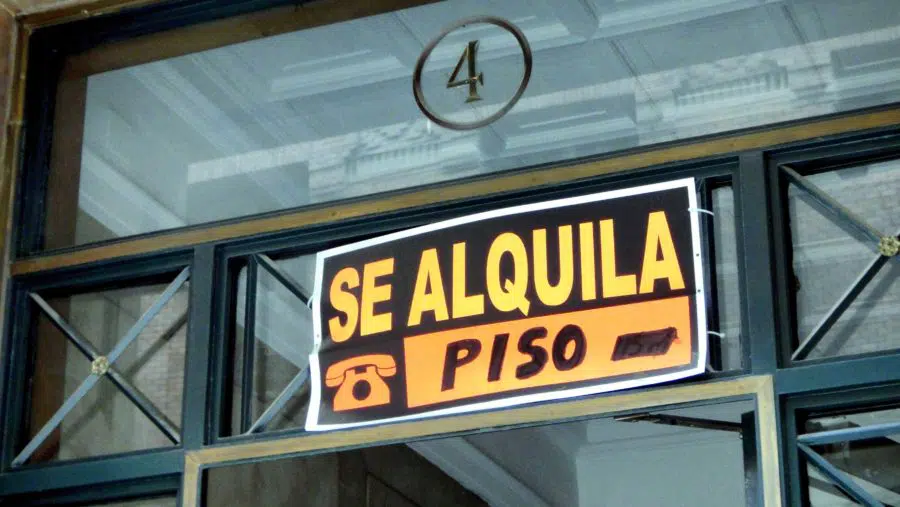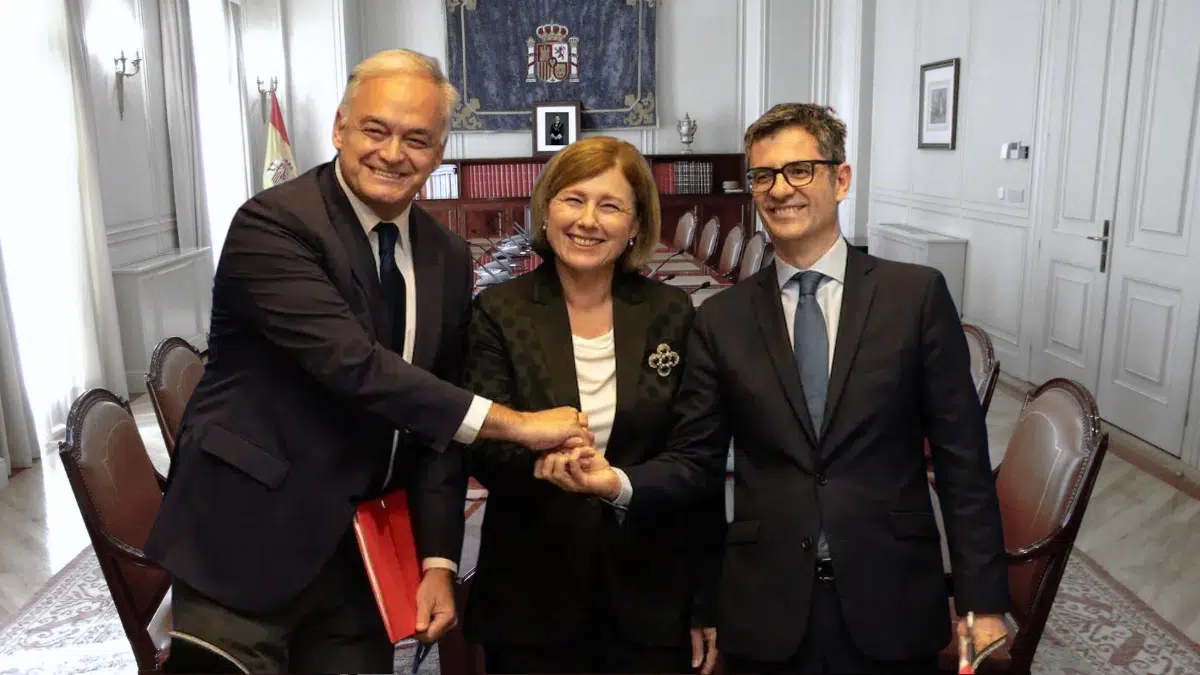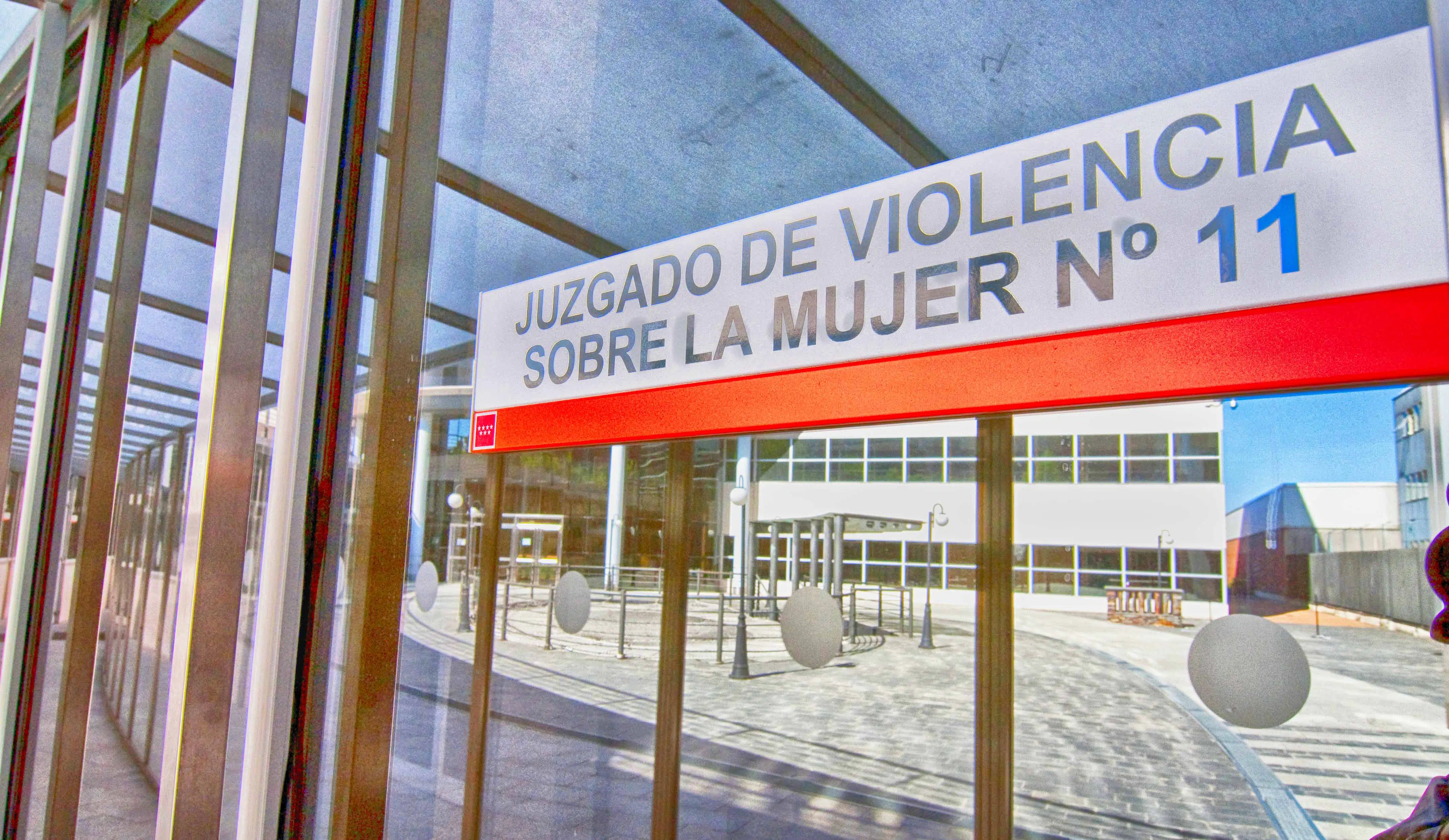
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid.
Un manual del CGPJ explica a los jueces cómo se debe tomar declaración a las víctimas de violencia de género
Para evitar una victimización secundaria, SE SIENTAN ACOMPAÑADAS, Y PERCIBAN SENSIBILIDAD Y COMPRENSIÓN DE NUESTRO SISTEMA LEGAL
Una guía del grupo de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enseña a los jueces buenas prácticas para la toma de declaración de las víctimas de violencia de género.
El objetivo de este manual, que los jueces tienen a su disposición desde hace mes y medio, es que el contacto de las víctimas de violencia de género con la administración de Justicia no sea causa de una segunda victimización, se sientan acompañadas y perciban sensibilidad y comprensión de nuestro sistema legal.
La guía analiza de forma pormenorizada el recorrido procesal al que se enfrentan las víctimas, aborda las cuestiones sobre las que pueden ser interrogadas y detalla cómo deben ser informadas de sus derechos y atendidas por la administración de Justicia.
DESCARGAR: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
Ha sido elaborada por los magistrados Mª José Barbarín Urquiaga, Mª Auxiliadora Diaz Velázquez, Gemma Gallego Sánchez, José María Gómez Villora, Vicente Magro Servet, Almudena Nadal Siles, Ricardo Rodríguez Ruiz y María Tardón Olmos, integrantes del grupo de expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ que asesora al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside Mª Ángeles Carmona Vergara, y del que es vocal Carmen Llombart.

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y género del CGPJ. Foto: Confilegal.
Elaborar guías que contribuyan a las buenas prácticas judiciales es precisamente una de las funciones del grupo de expertos de Violencia Doméstica y de Género, así como estudiar la aplicación de la Ley Integral, y analizar las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado de España y por las Audiencias Provinciales en casos de homicidios y asesinatos consumados en el ámbito de la pareja o ex pareja, entre otras.
Uno de los autores de este manual, Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha manifestado a Confilegal que «la adecuada y correcta atención a las víctimas en sede judicial es una exigencia que hay que atender para evitar la existencia de cifras negras de la criminalidad en el maltrato a mujeres y delitos sexuales, así como en el maltrato a menores».
Magro destaca que «una defectuosa atención judicial en la atención a quien ha sido víctima del delito provoca e incentiva un rechazo a contar lo ocurrido e incrementa la victimización por el “recurso al silencio” si se comprueba que no se atiende bien a quien ha sufrido un problema tan grave».
Explica que «el objetivo de esta herramienta es potenciar la confianza en la Justicia y reducir las cifras de no denuncia y silencio del maltrato, así como las negativas a declarar, que en muchos casos pueden venir provocadas por una defectuosa atención institucional».

El magistrado Vicente Magro Servet hincapié en que el objetivo de este manual «no es establecer una fórmula obligatoria de actuar, sino un recordatorio de cómo los profesionales tenemos que atender a las víctimas cuando acuden a los tribunales». Foto: Carlos Berbell.
«La idea de elaborar esta guía de buenas prácticas ha sido la de glosar los instrumentos que llevan al objetivo de mejorar la confianza de las víctimas en la Justicia, habida cuenta que se ha detectado que por muchas reformas legales que pongamos en práctica, por un lado, las víctimas no las conocen, y ello provoca que no terminen de estar convencidas de que el sistema va a acabar ayudándoles. Por otro lado, la herramienta tiene por objetivo trasladar a los profesionales un resumen práctico de cómo debe atenderse a una víctima en el proceso penal», argumenta Magro.
Además, informa que estas recomendaciones se han elaborado teniendo en cuenta las previsiones contenidas en la Ley de Estatuto Jurídico de la Víctima y en el Convenio de Estambul, así como la doctrina del Tribunal Supremo.
¿Y cómo surgió esta iniciativa?
Este grupo expertos recibió el encargo de elaborar un protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores, en cumplimiento a la medida número 51 del Pacto de Estado. A partir de ahí, se plantearon ir más allá de los establecido literalmente en el Pacto de Estado y elaboraron esta guía de buenas prácticas referida a todas las víctimas de violencia de género.
DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN
El manual advierte de la importancia que tiene la primera declaración de la víctima, pues «determina, muchas veces, el éxito o el fracaso de la instrucción».
Los expertos consideran que no es suficiente con la simple ratificación de la declaración policial y que puede ser una buena práctica empezar preguntando a la víctima por el último episodio que motiva la denuncia por la que va a prestar declaración.
Destaca que es fundamental, por lo tanto, tratar de acreditar desde el principio la relación mantenida por la mujer y el presunto autor de los hechos, pues permitirá determinar tanto la competencia de los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, como la naturaleza del delito y la existencia o no de la circunstancia agravante de parentesco.
Se advierte también de la enorme importancia de que la declaración de la víctima que acude a denunciar directamente al juzgado se realice ante el juez siempre que sea posible y se recomienda, asimismo, garantizar su intimidad.
Añade que si no es posible por estar realizando otras diligencias de guardia, puede considerarse una buena práctica el especializar a alguno de los funcionarios para tal cometido, desarrollando un guión o modelo de denuncia, a fin de evitar, cuando el procedimiento tenga que ser inhibido a otro Juzgado, una nueva declaración de la víctima ante el órgano competente con el objeto de completar los extremos de la denuncia.
En cuanto al interrogatorio, el manual señala que el juez debe tratar de aclarar todas las circunstancias existentes (como la relación entre víctima y presunto agresor, existencia de amenazas o agresiones previas, agresiones o abusos sexuales, coincidencia del hecho delictivo con la decisión de la mujer de poner fin a la relación, identificación de testigos, hijos, medidas cautelares dictadas por un juez de Familia) para determinar qué órgano judicial es competente para la investigación de los hechos y evitar así “el peregrinaje de la mujer” y la repetición del interrogatorio; en definitiva, evitar la “victimización secundaria”.
En aquellos casos en los que la víctima no solicite medidas de protección, reste importancia a los episodios denunciados, manifieste no tener miedo al investigado o se acoja a la dispensa de no declarar en su contra, la guía informa que deberá indagarse sobre la existencia de posibles factores de riesgo para ellas y sus hijos.
«Es esencial que el Juez/a indague sobre si la negativa de la víctima a declarar contra su marido o compañero es voluntaria o si obedece a una situación de miedo o coacción por parte del investigado, de su familia o de otras personas de su círculo», subrayan los expertos.
También indica que debe decirse a la víctima que el acogerse al derecho a no declarar no le perjudica y que si hay cualquier otro episodio violento puede volver a denunciarlo e, incluso, pedir que se reabra la causa por el primero.
La negativa a declarar, advierten los expertos, puede ser expresiva de una situación de riesgo cuando no obedece a la voluntad de la víctima, sino al miedo al investigado o a la coacción de éste.
Dicen que habrá de indagarse sobre el contexto de la relación entre la víctima y el presunto autor de los hechos, en particular si la víctima depende de él económicamente o si hay otros factores de dependencia, afectiva o de otra naturaleza, que puedan llevar a la mujer a no denunciar o a no solicitar protección.
Indican que en aquellos casos en los que la víctima se muestre dubitativa sobre si declarar o no contra su marido o compañero, puede ser una buena práctica interrumpir la declaración durante unos minutos para que tome su decisión e incluso, se entreviste con personal de las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos (OAVD), si se cuenta con ella.
«No se debe forzar a la víctima a que declare cuando se muestre dubitativa», resaltan, y también que si se cuenta con la OAVD, puede ser una buena práctica derivarla a la misma para que reciba asesoramiento cuando finalmente decida no declarar.
En el caso de «agresiones recíprocas», explica este manueal que se debe ser particularmente escrupuloso a la hora de indagar en dicha declaración, si la actuación de la mujer fue de carácter estrictamente defensivo o cuál fue la génesis de la agresión.
«En estos casos, deberemos indagar sobre el carácter recíproco o no de las agresiones con carácter previo a la toma de declaración con el fin de no «automatizar» la doble condición de mujer víctima/investigada a partir de la mera manifestación del sujeto activo varón que afirma haber sido también agredido en el mismo episodio», expone la guía.
Recomienda en tales casos, acudir con carácter previo, al informe del Médico Forense sobre la etiología de las lesiones de la víctima y del investigado, así como sobre la naturaleza defensiva de aquellas.
Los expertos destacan que es esencial indagar si el investigado sufre algún tipo de trastorno psíquico o psiquiátrico, si la víctima conoce el diagnóstico y si durante la relación se ha sometido a algún tipo de tratamiento médico y para el caso de que exista al tiempo de los hechos si lo ha abandonado.
Asimismo, dicen que hay que preguntar si el denunciado ha sido detenido en alguna ocasión por delitos violentos, si verbaliza ideas misóginas o hace apología de la violencia contra las mujeres, si la víctima conoce si ha tenido problemas similares con otras parejas anteriores, e indagar sobre si el investigado ha tenido o verbalizado ideas autolíticas (de suicidio).
En relación con los menores explican que se ha de preguntar siempre si han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte del investigado, si han sido testigos de los episodios violentos sobre la mujer y cómo les ha afectado esta circunstancia, también se le ha de preguntar sobre la relación del investigado con los menores en los casos de separación o divorcio, y si el investigado emplea violencia para corregir a los menores y en qué consiste ésta.

Al menos tres menores fueron asesinados en el año 2018 por violencia de género; según las estadísticas del Ministerio de Igualdad hay tres casos confirmados -el de las dos menores asesinadas por su padre en Castellón en septiembre y el del pequeño asesinado por su padre en Almería en abril- y cuatro en investigación; 2017 se saldó con ocho menores muertos.
La guía recuerda que en esta fase del procedimiento, las víctimas deben ser informadas de las medidas de protección existentes; deben saber que no se aplican de forma automática, por lo que cabe la posibilidad de que sean denegadas; deben saber también que pese a su negativa a declarar, es posible que el Ministerio Fiscal formule acusación contra su marido o compañero cuando hay testigos de los hechos u otros indicios de la comisión de los mismos y, en particular, cuando éstos son graves.
Igualmente se le deberá informar de que cabe la posibilidad de que se dicte una orden de protección, aún cuando no declare contra su marido o compañero.
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN LA SEDE DE ENJUICIAMIENTO
Con la finalidad de que el contacto de la víctima con la Administración de Justicia no suponga una nueva fuente de sufrimiento, este grupo de expertos propone también un protocolo de actuación de los órganos judiciales de enjuiciamiento, donde la víctima va a cumplir con su obligación de declarar como testigo.
Indican que en su doble condición de víctima/testigo, ésta debe recibir un tratamiento “propio, específico”, que la diferencie del resto de testigos, de acuerdo con lo que establece la ley de Estatuto de la Víctima del delito y sin olvidar el miedo lógico que siente la víctima al acudir al órgano judicial para declarar en el juicio oral.
Si bien estas pautas de “buen trato institucional” están recogidas en el ordenamiento jurídico, los expertos consideran de gran utilidad que queden fijadas en una guía como vía fácil y ágil de recordatorio de su obligado cumplimiento.
Entre otras “buenas prácticas”, citan la información clara a la víctima sobre cuáles son sus derechos; un trato que no haga a la víctima sentirse culpable del maltrato sufrido, que no le cause mayor ansiedad de la que ya tiene; evitar el “maltrato institucional” que supone, por ejemplo, que la víctima sienta que se cuestiona la veracidad de su relato, una valoración que sólo corresponde al juez de enjuiciamiento, y que podría conducirla a rechazar seguir adelante con el procedimiento par falta de confianza en la Justicia.
“Que no se sienta humillada de nuevo. La humillación del maltrato físico y/o psicológico que ha sufrido no puede incrementarse con una nueva humillación por quien tiene que recibir la denuncia de ese maltrato previo”, apuntan los creadores de este manual.
También destacan que cuando la víctima decide denunciar, en ningún caso puede percibir “la insensibilidad del sistema legal”, “la indiferencia de los poderes públicos, sobre todo el judicial” o “la insolidaridad de la sociedad”.
Asimismo, señalan que una buena organización judicial favorecerá la confianza en el sistema; y que por el contrario, la lentitud podría provocar el desistimiento de la víctima, con lo que su decisión a presentar denuncia habría sido en vano.
ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO
Con anterioridad a la celebración del juicio, incluso en la citación, la guía resalta que deberá ofrecerse a la víctima la posibilidad de que declare por videoconferencia para evitar el contacto visual con el acusado; también deberá saber que puede solicitar medidas de protección de testigos y que la vista oral se celebre a puerta cerrada.
En el caso de mujeres extranjeras deberá contarse con la presencia de un intérprete y si la víctima tiene alguna discapacidad deberá ser atendida en función de sus necesidades.
El letrado de la Administración de Justicia deberá informar por escrito a la víctima, sea o no parte en el proceso, de la fecha, hora y lugar del juicio y del contenido de la acusación dirigida contra el acusado.
EL DÍA DEL JUICIO ORAL
El manual subraya que el día de la vista oral el juez debe evitar que las partes formulen a la víctima preguntas sobre aspectos de su vida privada que no tengan relevancia para el esclarecimiento de los hechos enjuiciados, así como impedir aquellas otras que estén dirigidas a hacer que se sienta culpable por haber denunciado el maltrato.
Recuerda que la víctima debe ser informada de su derecho a no declarar, dispensa a la que se puede acoger salvo en dos supuestos: cuando se trate de hechos ocurridos después de la disolución del matrimonio o del cese de una relación análoga y cuando la víctima/testigo esté personada como acusación en el proceso.
Los expertos consideran que es una buena práctica la protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares, por lo que el juez o tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de cualquier información que permita identificar a todas las víctimas y especialmente a las menores de edad o a las que tengan alguna discapacidad.
“La identificación de la demandante como víctima de un delito de violencia de género no está amparada en el derecho a la libertad de información”, expresan los creadores de esta guía.

2018 ha cerrado con el menor número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay registro, con 47 muertas y un caso investigado.
INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Tras la aprobación de la Ley del Estatuto de la víctima del delito, se ha reconocido el derecho de las víctimas de delitos especialmente graves a participar en el proceso de ejecución de la sentencia, aunque no sean parte en el proceso y cuando así lo soliciten.
Los expertos señalan que las víctimas pueden aportar información relevante para que los jueces resuelvan sobre la ejecución de la pena.
Para ejercer ese derecho, la víctima debe ser previamente informada de que puede pedir que se le notifiquen algunas de las resoluciones propias de esta fase del procedimiento penal.
Los expertos citan, entre otras resoluciones que deben ser puestas en conocimiento de la víctima, los autos del juez de Vigilancia Penitenciaria que autoricen la clasificación del preso en tercer grado, que concedan beneficios penitenciarios, permisos de salida y los que se refieran al límite de cumplimiento de la pena. La víctima deberá ser notificada y podrá recurrir esas resoluciones.
Asimismo, y con el fin de garantizar su propia seguridad, la víctima puede solicitar que se impongan al interno que ha accedido a la libertad condicional medidas como la prohibición de aproximarse a ella o a sus familiares, de establecer contacto o de residir en un lugar determinado o la obligación de participar en programas de reeducación, entre otras.
La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad sólo deberá ser comunicada a las víctimas cuando la condena haya sido impuesta por la comisión de delitos con violencia e intimidación y si la víctima solicita ser informada.
En cuanto al cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación, la víctima podrá solicitar la instalación de dispositivos electrónicos.
Si se trata del cumplimiento de las medidas de seguridad, o de su modificación, deberá ser oída por el juez, aunque no esté personada.
Los autores del manual recuerdan a los jueces la importancia de garantizar que se notifique debidamente a la víctima, aunque no esté personada en la causa, la resolución que declara la firmeza de la sentencia, pues es imprescindible para contar el plazo del que dispone para pedir las ayudas.
La acción para presentar dicha solicitud prescribe transcurrido un año desde la fecha de la comisión del hecho delictivo; y el cómputo del plazo para la prescripción de dicha acción se suspende desde la fecha de inicio de la acción penal y vuelve a correr cuando la sentencia es declarada firme.
VICENTE MAGRO: ‘NO ESTAMOS ESTABLECIENDO UNA FÓRMULA OBLIGATORIA DE ACTUAR, ES UN RECORDATORIO’
El magistrado Magro Servet hace hincapié en que el objetivo de este manual «no es establecer una fórmula obligatoria de actuar, evidentemente, sino un recordatorio de cómo los profesionales tenemos que atender a las víctimas que existen en nuestra sociedad cuando acuden a los tribunales, ya que la idea que debe presidir en la Administración de Justicia es la del «buen trato institucional» y la de la mejora en la formación de los profesionales que atienden asuntos tan delicados como son los relativos a los delitos comentidos con violencia».
Noticias Relacionadas:
Lo último en Mundo Judicial