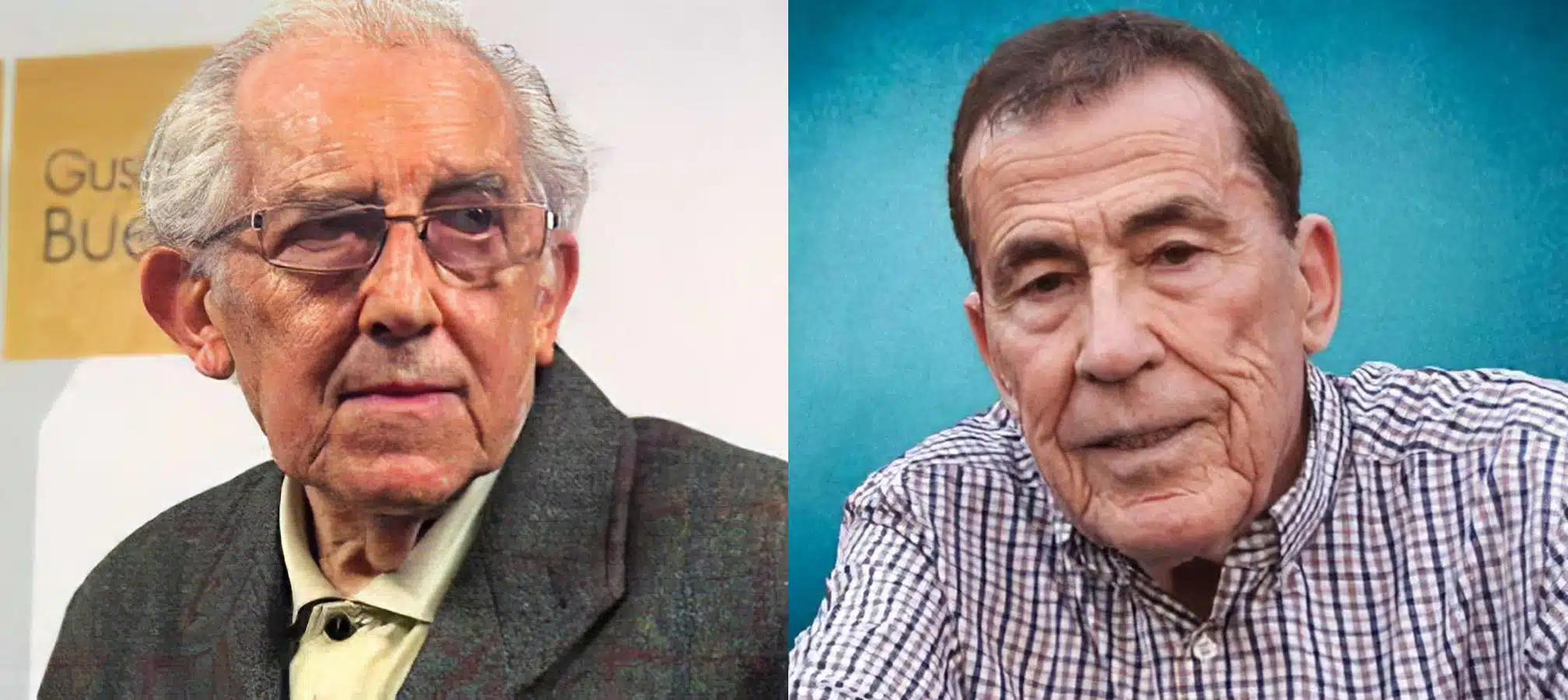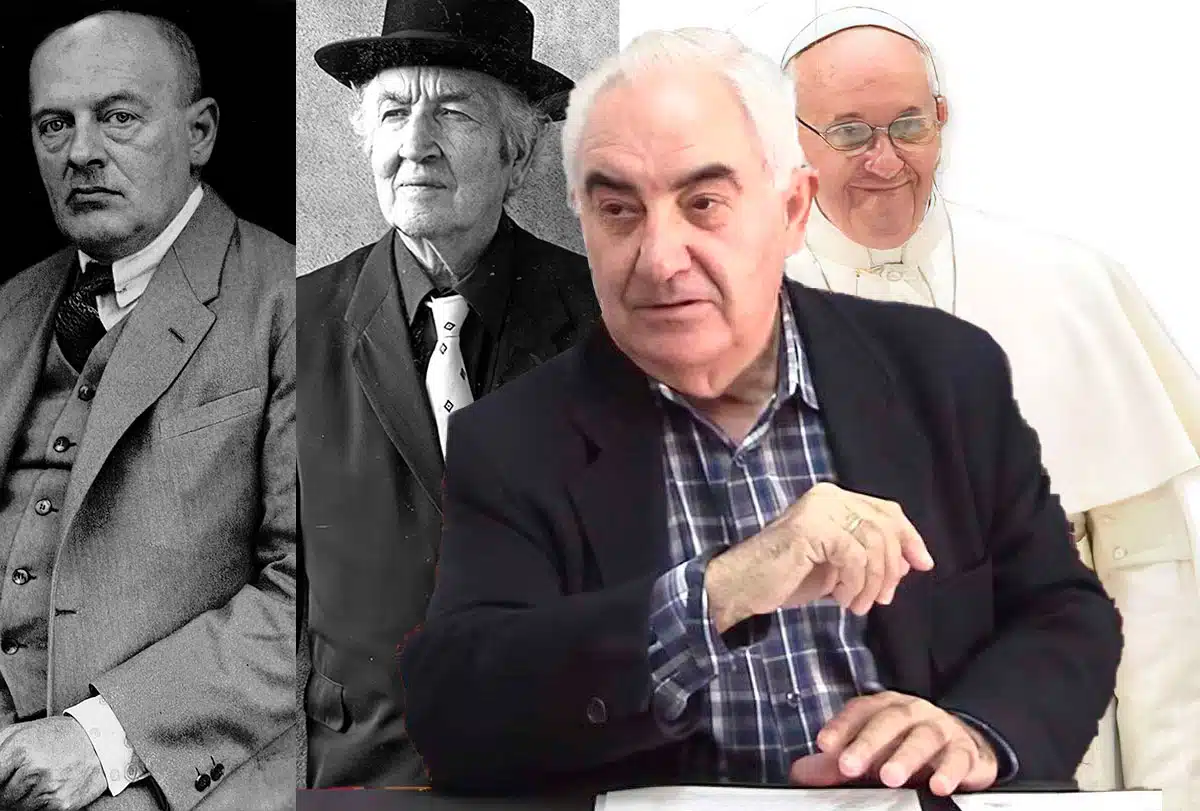Firmas
La esencia del Derecho: Un libro desde la filosofía de Gustavo Bueno (I)

El profesor Felicísimo Valbuena analiza, en esta primera entrega, esta obra de Luis Carlos Martín Jiménez, importante aportación a esta materia desde su punto de vista.
21/1/2022 06:47
|
Actualizado: 27/1/2022 23:48
|
Luis Carlos Martín Jiménez ha escrito “La esencia del Derecho”, que ha aparecido en el momento más oportuno. El estudio de autos y sentencias va descubriendo, cada vez más, las carencias filosóficas de no pocos jueces, magistrados y fiscales.
Esa carencia es especialmente grave, porque convierte la prosa jurídica de esos profesionales en un asunto abierto a la crítica en profundidad e, incluso, a una visión humorística.
Es ahora cuando el autor escribe el primer libro sobre el Derecho desde el sistema filosófico de Gustavo Bueno.
La obra que ahora comento fue objeto de dos sesiones del Seminario abierto de Profesores de Filosofía del Derecho en la Facultad de la Universidad Complutense en el pasado mes de Noviembre de 2021. Este libro tiene 287 páginas y recuerda la “Ethica more geometrico demonstrata”, de Benito (Baruch) Spinoza.
Estructura de esta obra
Se divide en cinco partes y cada una consta de Proposiciones, a las que sigue una Explicación, Corolarios (algunas veces) y Escolio (s). También tiene Prefacios y Apéndices, alguno de hasta 20 páginas.
Los estudiosos de las obras de Gustavo Bueno, que cada vez son más, no tendrán dificultad alguna en comprender este libro.
En caso de alguna duda, pueden acudir al ya célebre «Diccionario Filosófico», de Pelayo García Sierra, cuya primera edición es del año 2000.
Este libro ha sido y sigue siendo decisivo para entender al gran filósofo español.
Lo que García Sierra hizo solo, demostrando un conocimiento exhaustivo de la Filosofía de Bueno, en la segunda edición necesitó un Consejo Asesor. ¿Para cuándo un homenaje de la Fundación Gustavo Bueno a Pelayo García Sierra?.
Los que sí pueden tener dificultades para comprender todo este libro son los profesionales del Derecho. Sin embargo, voy a ofrecer una alternativa que puede facilitar la lectura y comprensión de este gran libro.
A los profesionales del Derecho les recomiendo que lean primero los Escolios con los que el autor comenta las Proposiciones. En la parte final de esta columna explicaré por qué recomiendo ese modo de leer este libro.
Sólo con eso, el profesional del Derecho puede encontrar una mina de ideas que iluminarán sus trabajos para instruir, acusar o defender y para fundamentar sus autos y sentencias.
Las ideas que aparecen en los Escolios o comentarios de Martín Jiménez versan sobre: las Bases Ontológicas y Gnoseológicas del Derecho (Parte I); las Bases antropológicas del Derecho (II); los Fundamentos políticos del Derecho (III); la Esencia del Derecho (IV); y Progressus normativo (V).
En esta primera columna, me voy a ocupar de I, II y III. La semana próxima dedicaré otra a IV y V.

Bases ontológicas y gnoseológicas del Derecho
Veamos cómo se expresa el autor:
Escolio (de la Proposición IX): “Como parece ser que no hay necedad que no haya sido dicha por un filósofo, muchos han negado el mundo, caso del Ser parmenideo, otros han negado el Ser desde el interior del mundo, caso del positivismo, otros han negado el ego desde la Naturaleza, como el monismo naturalista, y al contrario (caso de Hegel).
“De este modo podríamos seguir viendo combinaciones o formalismos reductivos del resto de ideas en las que nos apoyamos. Por ello, los sistemas filosóficos más potentes son los que más combinaciones abarcan… (Págs.25-26)”.
Va a ser una constante del libro ver cómo el autor sintetiza una filosofía o una etapa de la Historia del Derecho con un estilo vigoroso y una posición crítica.
Y a partir de aquí, voy a ir presentando algunas Proposiciones y el/los Escolios correspondientes:
Proposición XVII: “Toda unidad (como conexión de partes) adquiere una identidad en función del contexto”.
Gustavo Bueno pone el ejemplo de una serie de listones paralelos soldados a dos barras transversales. La estructura que tomamos como ejemplo, puesta de pie, toma la identidad de escalera, pero tumbada sobre una pared, toma la identidad de una valla (o verja).
Escolio: “Desde que Aristóteles introduce la idea de un ser separado, a saber, Dios, es decir, un modelo de ser que por ser perfecto (inmóvil) no tiene contexto. Este modelo, cuya repercusión sobre toda la historia de la filosofía posterior no ha dejado de influir, resultó catastrófico para los sistemas filosóficos que hacen pie en él.
“Incluso Hegel definirá el Espíritu Absoluto en estos términos (recordemos las frases con que finaliza la «Enciclopedia»), también es cierto que poco antes que la termodinámica demostrase que tal suerte de «motor inmóvil» es incompatible con sus principios”. (P. 34).
Proposición XIX: “Los ejes gnoseológicos para clasificar los materiales de las ciencias son tres: el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático”.
Martín Jiménez presenta en esta Proposición el Campo Gnoseológico que Gustavo Bueno y otros hemos desarrollado al ocuparnos de una disciplina concreto. Este Campo consta de tres ejes, cada uno con tres figuras. Así, el eje sintáctico de las ciencias comprende términos, relaciones y operaciones. En el semántico se encuentran un sector fisicalista, un sector fenoménico y un sector esencial; en el eje pragmático: autologismos, dialogismos y normas.
El autor interpreta estos tres ejes de una manera atractiva
Escolio: “Los ejes del espacio gnoseológico se enfrentan a las doctrinas que creían poder explicar Ia ciencia desde la Naturaleza, desde Dios, al que pretenderían adecuar sus operaciones lógicas o intelectivas; o desde el mismo hombre, entendiendo la ciencia como una construcción mito-poiética a su medida”.
“Nada de eso ocurre. Hay que poner en las operaciones técnicas con materiales determinados el origen de cada una de las ciencias”.
El Arte de la Retórica ordena pre-científicamente el Derecho: El caso del abogado Jacques Vergés
Gustavo Bueno sostenía que la ordenación pre-científica viene dada por una técnica preexistente “o por un arte muy desarrollado”.
A mi entender, el arte de la Retórica clásica pre-ordena científicamente al Derecho. Y si esto es así, entonces vemos que los estudiosos de la obra Gustavo Bueno saben captar muchas cosas. Sobre todo, adoptando una perspectiva filosófica.
Pongamos el caso del célebre abogado francés Jacques Vergés (del que, por cierto, hablaba ayer, aquí, en Confilegal, José Ramón Rodríguez Llamosí, en la entrevista que le realizó el Director Carlos Berbell ).
Vergés defendió a una larga lista de personajes célebres por su trayectoria política: a argelinos que habían cometido atentados; a Klaus Barbie, un nazi al que acusaban de torturas y muertes de franceses durante la ocupación alemana de Francia.

También, iba a defender a Moise Tshombé, antes de que éste muriese; al excomunista y negacionista del Holocausto Roger Garaudy; al iraquí Tarek Aziz y a una larga lista. Y ganaba los juicios…, dejando en ridículo a lo que él llamaba “los tribunales de París”.
Él escribió que tenía dos estrategias: La de connivencia y la de ruptura.
Pues bien, lo que no declaró en sus escritos, al menos que yo sepa, fue de dónde había tomado esas dos estrategias que tan célebres se hicieron, la de connivencia y la de ruptura: De los cuatro “status” de la Retórica clásica. Guardando las distancias, es algo muy parecido a lo que diagnosticó Ortega: Descartes inició la sinfonía de la Filosofía moderna, pero escondió la partitura.
Heinrich Lausberg, autor de “Manual de Retórica Literaria” (tres tomos) ha explicado muy bien en qué consistían: a) El estado de conjetura, o si alguien cometió tal o cual acción; b) El estado de definición busca la denominación apropiada y legal de esa acción; c) El estado de cualidad, en el que hay que averiguar si el acusado obró o no según el Derecho; y d) El estado de trasposición, en el que litigante impugna todo el procedimiento.
Vergés se atenía a los status a), b) y c) en la connivencia y a d) en la ruptura.
Los jueces de París demostraron no tener idea de la Retórica clásica; Vergés, sí. Y la filosofía de Bueno permite situar a Vergés no como un teórico del Derecho sino alguien que preordenaba científicamente el Derecho.
Desde el Campo gnoseológico de Bueno, También, Bueno, podemos investigar al citado Vergés desde la figura de los dialogismos; en esta figura del eje pragmático encontramos los momentos polémicos o conflictivos, el descubrimiento de falacias y, si vemos el extenso documental “El abogado del terror”, también a Vergés le gustaba ser didáctico al hablar. La enseñanza, en sus diversas variedades, entra también dentro de los dialogismos.
Han pasado muchos años y jueces de diversas naciones europeas no parecen conocer la Retórica clásica. Crean problemas entre naciones por su gran ignorancia de la Retórica, de la Filosofía y del mismo Derecho.
Entre los políticos, el expresidente francés Giscard D’Estaing, por desconocer los status de la Retórica clásica, convirtió Francia en un santuario para los terroristas de ETA y se convirtió en el mayor enemigo de España desde Napoleón. Su política definía a los terroristas como “refugiados”. Y, por supuesto, no demostró conocimiento alguno de la Filosofía.
Si pasamos de Jacques Vergés y de Giscard D’ Estaing a los filósofos, Martín Jiménez afirma lo siguiente:
Corolario: …“llamamos incompatibilidades a los choques entre instituciones que sufren desajustes en su funcionamiento normativo, bien porque lo distinto busque lo mismo (las religiones ecuménicas y el dominio del mundo que ha creado su Dios respectivo) o porque lo mismo genere lo distinto, como acreditan las ramificaciones de vertebrados o mamíferos o los Estados universales modernos que buscarán sustituir desde sus nematologías «reformadas» a la Iglesia católica. Estas incompatibilidades son las que dan razón de ser al Derecho”. (P. 35).
Después de 33 Proposiciones, el autor ofrece, en un Apéndice (Págs. 47-57), criterios ontológicos y gnoseológicos de carácter general para entender a qué obedecen los cambios que afectan de algún modo a los fundamentos del Derecho. Lo recomiendo a los profesionales, porque van a encontrar ideas que les pueden ayudar en su quehacer profesional diario.
Bases antropológicas del Derecho
De la parte II, que dedica a las Bases Antropológicas, resalto los siguientes Escolios:
Proposición I: “No hay una idea de las ideas”.
Escolio: “Quien pretende situarse por encima de todos (los enfrentamientos) convertido en juez de lo verdadero en un sistema y lo incorrecto en otro o lo hace sistemáticamente, para lo que tendrá que organizar otra filosofía, o no, lo que suele ser regla general, por lo que mezclará aquí y allá lo que otro separa, según entienda cada uno, ahora de un modo, luego de otro, &c., incapacitándose a sí mismo para ver el alcance de lo que dice y los límites donde se mueve (un proceder propio de catedráticos universitarios distribuidos en especialidades)” (P. 61).
Proposición II: “Pensar es pensar contra alguien”.
“Escolio: Sostenemos que la filosofía de segundo grado requiere un conocimiento de los conceptos prácticos, técnicos o científicos en que se apoya, lo más riguroso posible. Semejante idea de filosofía se opone a la que tradicionalmente concebía la filosofía como madre de las ciencias (donde todavía están filósofos como Heidegger), es decir, modos descendentes de la ontología. Como se ve, los vínculos de unión entre unos elementos en su relación con otros, a poco que se profundice en un sistema, adquieren una identidad muy distinta en cada caso” (P. 63).
Desde estas posiciones, el autor da a entender que las mismas palabras pueden utilizarse para querer fundamentar cosas muy distintas.
Y si un fiscal, magistrado o juez no entra a examinar el sustrato filosófico de lo que está juzgando, acabará metiéndose en problemas. Lo peor de todo: puede quedar en ridículo frente a quienes sí saben hacer un trabajo. Puede haber un “corte y pega” de determinados párrafos en una sentencia, pero si opera así en párrafos de contenido filosófico, puede echar su prestigio por tierra.
Escolio (de la Proposición V): “…la confusión que generan las ciencias no disminuye con su número, sino que aumenta, y la filosofía es la que sufre estos conflictos . Esto explica que tenga mayor profundidad Platón (según lo entendemos desde el Materialismo Filosófico), que la práctica totalidad de la filosofía que se hace hoy día. Y no creemos estar exagerando, pues por todos los lados se trata de negar la realidad de las «esencias», convertidas en «representaciones» mentales del sujeto, cuando no se vuelve al realismo pre-crítico más ingenuo.” (Pág.66).

Los fundamentos políticos del Derecho (III)
El Prefacio de esta parte está muy bien fundamentado y con un estilo de gran fuerza. Desentraña qué significa la “fuente” como metáfora fluvial estática y dinámica. Y partiendo de aquí, revisa diversos aspectos de la Historia del Derecho. Hasta que fija la posición de Gustavo Bueno:
“Es en este punto en donde pone Gustavo Bueno la función más característica de las normas jurídicas, prácticamente ligadas a la constitución del Estado, como una sistematización (que comporta una cierta axiomatización, al menos ejercida) de las normas éticas y morales orientada a resolver las contradicciones, a llenar las lagunas y a coordinar los desajustes de múltiples normas yuxtapuestas, así como a generar un proceso infinito de «normas intercalares» específicamente jurídicas.
“De este modo, la ética y la moral serían la materia sobre la que se basa la política y el Derecho, aquellas formas que les dan la fuerza de obligar. En efecto, los fundamentos de un Derecho suponen dos momentos o aspectos: el momento del contenido (o materia) de ese Derecho y el momento de su fuerza de obligar (o forma).
“De este modo, el fundamento material del Derecho vendría de las instituciones materiales que regula (distribuido en múltiples categorías), y el momento formal del Derecho de su trabazón con otras instituciones, principalmente político-jurídicas.
Así, la materia moral (religiosa, social, económica, etc.) queda formalizada dentro de los procesos para actualizar y hacer eficaz la norma, es decir, los procesos judiciales.
“Desde esta doctrina cabría seguir defendiendo esta conexión como una «conjugación» en virtud de la cual las partes del contenido (de un derecho) se enlazan entre sí precisamente en el momento de erigirse en normas, de suerte que, de algún modo, pueda afirmarse que es la normatividad o validez de una norma aquello que delimita el contenido mismo del Derecho.
“Por lo que sólo se produce este enlace, cuando la materia queda formalizada (especificación). (Págs.107-108)
La distinción entre Ética, Moral y Política
Después del Prefacio, el autor sigue ocupándose de uno de los aspectos que más fecundos pueden resultar para los profesionales del Derecho, aspecto en el que muestran las mayores carencias: la distinción entre ética, moral y política.
Me atrevo a afirmar que, si los magistrados del Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia que han dictado Autos sobre el pasaporte del Covid-19, hubieran conocido lo que ahora nos va a ocupar, hubieran emitido Autos bien fundamentados.
De hecho, unos magistrados del TSJ de Canarias han dictado, hace unas semanas un Auto que es muy distinto en contenido y forma del que emitieron otros compañeros suyos hace unos meses. Mucho mejor fundamentado que los dos anteriores de sus colegas.
I- “Llamamos éticas a las normas que se dirigen al mantenimiento del cuerpo humano.
II- “Llamamos morales a las normas que rigen la conservación de los grupos.
IV- “Las normas políticas están dirigidas a la eutaxia (buen orden) del Estado.
Proposición I: “El conflicto permanente entre normas éticas y morales se resuelve por el Derecho”.
Escolio: “Esta proposición responde a la confusión entre ética y moral. En efecto, ha pasado a ser una idea común entender la ética como la reflexión sobre la moral, cuando en realidad se trata de órdenes normativos con fines distintos y muchas veces incompatibles.
“Si la fortaleza como virtud fundamental del individuo toma la forma de generosidad para con el mantenimiento de la fortaleza de los demás, la moral comprende normas que requiere cada tipo de grupo (donde están insertos esos individuos) para mantener su existencia frente a otros. Tal inversión se suele poner en la Revolución francesa cuando el individuo (á-tomo) se toma como fundamento de la vida política, es decir, situando en la base del fundamento democrático un fundamento psicológico… La ideología que se genera consiste en entender el Estado como producto del contrato entre el conjunto de Ia ciudadanía”… (P. 111).
En la siguiente proposición, Martín Jiménez incluye una frase final que exige una interpretación, que él ofrece en dos Escolios.
Proposición II: “La justicia, como orden perfecto, es una idea propia de la normativa moral que tomamos como género generador del campo jurídico. Las técnicas jurídicas son su destrucción”.
Escolio: “Como ya hemos dicho, la idea de justicia (una idea vinculada al deber-ser, los valores últimos y cosas parecidas) no es más que un «rótulo» que engloba el tratamiento de normas fundamentales, fines ideológicos, tratados de filosofía, o fundamentos de doctrinas metafísicas del Derecho, que presta sus servicios como mito formal (activo) que vehicule formas del voluntarismo y del sentimentalismo más ramplón, desde los sentimientos de venganza, el dolor de las víctimas, la esperanza apotropaica (que aleja el mal) en el futuro, y cosas semejantes”.
“Nuestra tesis es la contraria, el Derecho es la destrucción real y práctica de semejante orden. Será cuando se multipliquen los ordenamientos jurídicos, cuando aparezca una idea crítica de justicia como resultante de la comparación entre las categorías jurídicas que los hacen funcionar, en cada caso de un modo, una idea crítica que se alimentará permanentemente de cuestiones éticas o morales comunes (cuyas relaciones el autor ha tratado en el Prefacio a esta parte)” (P. 113).
Escolio (de la Proposición IV): “No deja de sorprender la constante identificación del Derecho con la ley como conjunto de normas, independientemente de su carácter político, religioso, político &c., pero identificada con la sociedad humana tomada en general…
“De modo que muchos, contra todo análisis y prueba estricta, ponen el Derecho en el neolítico e incluso en el paleolítico, vinculado a la aparición de normativas tribales.
“Por ejemplo, tal y como en la actualidad se ponen al día en las constituciones de muchas repúblicas hispano-americanas, lo que de facto las convierte en derechos identitarios reconocidos por el Estado.
“Sin duda, esto es fruto de la fundamentación ética o humanista que deriva de una subjetividad trascendental, lo que lleva a la hemorragia del reconocimiento legal de cualquier tipo de sujeto o colectividad con sentimientos de identidad comunes, ya sea en virtud de su sexo, su psicología, su etnia o sus costumbres, indistintamente de si se trata de humanos, póngidos o simplemente agrupaciones de esquizofrénicos (P.116).
Más adelante, Martín Jiménez sigue ocupándose de la Ética y de la Moral.
Proposición IX: “Las instituciones orientadas a la defensa de los cuerpos humanos se rigen por las virtudes éticas de la fortaleza y la generosidad.
Corolario: “No existe tal cosa como la ética animal, pues tales virtudes (fuerzas) están esencialmente vinculadas a la defensa del cuerpo humano, y esto en cuanto es el principio de operaciones racionales, no así los cuerpos de otros animales (aun cuando vemos que también aparecen situaciones de ayuda mutua entre ellos).
“En todo caso, el mantenimiento de la norma corpórea como unidad de medida del mundo ni se circunscribe ni se identifica desde las categorías biológicas, que se ocupan de organismos vivos en general, lo que explica, entre otras cosas, que muchos biólogos vean al ser humano como una plaga que perjudica al conjunto de organismos vivos. Precisamente ha sido la bio-tecnología la que ha requerido la aparición de disciplinas bio-éticas para reajustar sus quicios (Pgs. 120-121).
Proposición X: “Las Instituciones orientadas a la defensa de los grupos humanos, donde están insertos los individuos, se rigen por normas coactivas (violentas o no) que defienden su unidad frente a terceros”.
Los conflictos entre Ética, Moral y Política ocupan mucho espacio y tiempo
¿De qué tratan muchos juicios sino de estas contradicciones? Y las novelas, obras de teatro, películas, debates electorales y parlamentarios, tertulias, vida familiar y de los grupos.
El problema está en no reconocer esas contradicciones,
Gustavo Bueno afirmaba que muchos estudiosos no sabían distinguir entre Ética y Moral. Con el sentido del humor que tenía, llegaba a dar la siguiente explicación, que le ví exponer en una sesión en la Biblioteca Nacional, donde diversos filósofos y científicos iban a hablar de su biblioteca personal.
“Hay quienes utilizan las palabras derivadas del griego porque daban más prestancia a quienes las emplean. Por eso, hablan de “ética” y dicen que han ido al “odontólogo” o que han visitado a su “oftalmólogo”. Mientras que otros hablan de “moral”, de “dentista” y de “oculista”, que parecen tener menos categoría.
Los primeros desprecian a los segundos porque dicen que “moral” es algo que suena a “cosa de curas”. Lo que pasa es que aquéllos no saben realmente en qué consiste la “moral”.
Corolario l: “Como es evidente, las instituciones morales suelen chocar con las éticas. La tragedia inherente a la inconmensurabilidad de ambas normativas (es decir, tienen órdenes de medida distintos) suele requerir el sacrificio de los individuos frente a la fuerza de la colectividad. Podría decirse que la unidad del individuo en cuanto miembro que depende del grupo se impone a las normas éticas, hasta el extremo en que la «fortaleza y la generosidad» para con los demás miembros del grupo se mide por su entrega a la causa común (ejemplos donde un miembro se sacrificaba por su familia, o por amor a la patria, es decir, por sus conciudadanos). Las normas morales incluyen muchas veces la exigencia de la muerte o el sacrificio de algún individuo, al modo de los ceremoniales religiosos, grupos étnicos o mafias, donde el asesinato de un miembro es recompensado con la muerte de otro miembro del clan contrario, independientemente de quien sea (un modo de re-establecer el orden o «justicia»).
Corolario 2: Cuando los procesos de sistematización normativa de los deberes éticos o morales, en general, cobran la forma de derechos positivos estrictos garantizados po r el Esta do, será absurdo decir que la política (o el Derecho) «debe respetar la ética», pues no tiene sentido sostener que la ética o la moral sea algo así como una regla más alta e inspiradora que la política (como si el político o el jurista estuviese vigilado por el moralista, lo que es un residuo de la subordinación del Estado a la Iglesia) (Pp.121-122)
Martín Jiménez se adentra en cómo concibe la Justicia
Como muchas personas mencionan reverencialmente a la Justicia; y, a la vez, como hay una corriente muy crítica con ese sintagma -recordemos al célebre novelista Raymond Chandler cómo presentaba a los jueces en su ensayo “El simple arte de matar” o cuando afirmaba “La Ley está donde la compras”-es muy conveniente leer cómo Martín Jiménez se ocupa de la Justicia.
Proposición XI: “No es el más fuerte el que dice lo que es «justo» (tesis de Trasimaco), sino que, al contrario, es el orden (la eutaxia) el que dice quién es el más fuerte. O dicho de otro modo, no es la justicia la base del orden, sino que es el orden la plataforma desde la que se establecen los contenidos de la idea critica de «justicia».
“Explicación: El carácter ideológico de la justicia aparece en la comparación y diferencia de órdenes jurídicos reales, de modo que desde unos órdenes se critican como injustos, o no, otros órdenes normativos. Esto significa, que nadie, y menos el más fuerte, puede decir lo que es justo, ya que no existe, si no es como imposición de unos órdenes, lo que se verá como injusticia desde los otros. Pues igual que pasa en los juegos de competición donde el mejor no se puede determinar a priori, sino que hay que esperar a ver quién gana para saberlo, así ocurren en el caso de la graduación de lo «Justo», donde los juicios a priori están en disputa permanente, en función de si triunfan unas normas que te benefician o te perjudican. Antes bien, sólo a posteriori podemos saber de modo necesario que la existencia de un orden asumido como justo es el que dice quién es el más fuerte, cuando impone el orden con la aquiescencia de los demás (fingida o no, es lo mismo). De modo que la ley del más fuerte se reduce a las normas materiales de un grupo, y no al revés.
Escolio: “Contra la tesis de quienes tienen que suponer una «comunidad universal de Derecho internacional» para validar cualquier sistema jurídico estatal, e incluso cualquier norma que se aplique, caso de la Teoria pura del Derecho de Kelsen, basta mostrar el modo violento en que se forman y se reforman estos frágiles equilibrios internacionales, que antes que comunidades forman jerarquías de dominio imperial. Basta señalar el modo kantiano en que se hizo y se deshizo la Comunidad de Naciones en el tránsito de una guerra mundial a otra” (Pág. 122).
Dintorno, entorno y contorno del Derecho
Otra distinción muy fértil es la que el autor establece entre estos tres términos. Cuando se ocupa de cada uno, parece que estamos en el cine. Partiendo de un primer plano, la cámara va mostrando una panorámica en la que aparecen asuntos muy diversos pero relacionados.
Proposición XIV: “El dintorno del cuerpo esencial del Derecho está delimitado por un contorno político y un entorno económico-social”.
Explicación: “Tal es nuestra tesis, ninguna esencia está aislada, separada existencialmente del resto de cosas, lo que no evita que comprenda una serie de términos y operaciones en ellos que ofrezca ciertos esquemas de identidad con un funcionamiento propio. Esto es lo que ocurre con el campo jurídico, en cuanto no puede separarse de los organismos políticos en los que está inserto, ni de los campos de problemas socio-económicos que tienen que solucionar, aunque no se reduzca a ellos”.
Escolio: “Hay quien sitúa la esencia del Derecho en su entorno, así se sostiene que el Derecho es un bien de capital o un nuevo instrumento de validez financiera, viendo el Derecho desde el entorno económico. Quien dice que los tribunales de justicia son salas de represión y castigo lo ve desde la psiquiatría o desde la ética. Igual que quien habla de Derecho consuetudinario ligado a los usos y costumbres habla desde la moral. Del mismo modo, sitúa la esencia del Derecho en su contorno político quien lo identifica con las leyes como conjunto de normativas legales. Por lo que se observa que la esencia del Derecho se tiende a situar en «fuentes» que no son propiamente jurídicas, es decir, que corresponden a lo que no es el Derecho. Sus fulcros de verdad provienen de las fuentes materiales (entorno) y formales (contorno) de su cuerpo esencial”.
Proposición XV: “La fuente formal de la legalidad está en el contorno estatal del cuerpo del Derecho”.
Explicación: “Hay que distinguir aquello que forma parte esencia del cuerpo de aquello que le rodea y de donde toma los materiales, aunque originariamente no, hasta que no forman parte de su dintorno. Nos referiremos en primer lugar a las leyes, tal y como se generan (incluyendo la familia jurídica anglosajona).
“En efecto, quien aprueba las normas que tienen que aplicar los juristas son los políticos, pues aunque de hecho las suelan hacer los juristas (como desde un principio se constata por los jurisconsultos y su evolución jurisdiccional en Roma), no les corresponde a ellos aprobarlas.
“Es evidente que cuestiones sobre el gobierno, los parlamentos, la estructura del Estado, la aprobación y modificación de leyes, son propias de los políticos, y se estudian por las llamadas ciencias políticas, igual que problemas procesales, penales o judiciales, en general, se estudian en las facultades de Derecho, pues aunque compartan muchos contenidos, hay que diferenciarlos en su aplicación.
Y veamos unos de esos giros que son tan típicos de Martín Jiménez
“Pues si bien la ley, en cuanto su forma o fuerza legal es política, independientemente de si su contenido normativo viene de la tradición, del legislativo o de un veredicto judicial, el mantenimiento de su ejercicio, su aplicación según las formalidades propias del Derecho ya no le corresponde al político establecerlo, sino al jurista, y cuando el político intente inmiscuirse o interferir en la tramitación de una querella judicial o influir en casos donde se vea implicado, se le encausará y se tomarán las medidas oportunas, otra cosa se entender como delito o corrupción de la «justicia».
“Y no se pueden confundir los planos. La fuente de la legalidad no está separada del cuerpo del Derecho, por eso la ponemos en el contorno que lo delimita, en su frontera «epidérmica», estableciendo unos límites que no puede rebasar y que no le corresponde juzgar, pues ni es un problema político, ni jurídico , es un problema gnoseológico”.
También sabe presentar una panorámica negativa, sacando las consecuencias de un error inicial.
Escolio: “Cuando aquellos que por carecer de una teoría de la ciencia y una ontología correspondiente, confunden unas categorías con otras, o reducen unas categorías a otras, por ejemplo, el Derecho se reduce a la economía en el materialismo histórico, o a la psicología en el realismo jurídico, a la sociología en el estructuralismo cultural, o a cualquier otra, no podrán utilizar la distinción entre dintorno, contorno y entorno del cuerpo del Derecho, viéndose incapaces de explicar su especificidad frente a otras ciencias con las que está conectada, por lo que acabarán negando que tenga ninguna. El Derecho será un instrumento de la norma, una mera aplicación de la ley, un mal necesario o cualquiera otra cosa que le niegue su entidad.”
Como la columna está resultando extensa, acabaré este apartado con los asuntos suelen ocupar muchos titulares en los medios de comunicación.
Proposición XVI. “La fuente de materiales del campo jurídico se identifica con el entorno_ del campo del Derecho”.
Explicación: La segunda fuente de materiales que necesita el campo jurídico para existir viene del entorno que rodea tanto al campo del Derecho como al entorno político del mismo… Nos referimos a la multiplicidad de contenidos materiales que tienen que juzgarse y resolverse, ya no a las normas con las que tienen que juzgarse, sino al conjunto de fenómenos que caen bajo cada tipo legal, es decir, la multiplicidad indefinida de conflictos sociales que alimentan las querellas sobre las que el juez debe pronunciarse obligatoriamente y que no puede resolver el político ni su normativa. Un material casuístico variadísimo que tiene que repartirse cada jurisdicción (penal, laboral, fiscal, militar, &c.).
Propuestas para una segunda edición de este libro
Ahora es el momento de decir por qué he recomendado que empiecen por los Escolios quienes no estén familiarizados con la filosofía de Gustavo Bueno.
La Información es un presupuesto para la Comunicación. Ahora bien, la Comunicación añade tres pasos a la Información. En primer lugar, el emisor y el destinatario han de participar en el mismo código lingüístico. Un chino y un español pueden estar informados en el mismo grado sobre un determinado proyecto.
Sin embargo, si no se entienden, no podrán comunicar. Para ello: a) o uno de los dos conoce el idioma del otro, o b) un intérprete les ayuda a comunicarse.
En el caso de este libro, hay muchos términos que los profesionales del Derecho desconocen. Una prueba: En el primer acto de presentación de este libro en la Facultad de Derecho, y después de intervenir Luis Carlos Martín Jiménez, tomó la palabra su compañero de mesa. Y la tomó incluso, durante más tiempo que el autor del libro. Pues bien, todo ese tiempo sirvió para que quienes sí habíamos entendido el libro, nos diésemos cuenta de que el orador interpretaba los términos de la obra de manera muy distinta.
Sin embargo, en el coloquio, un profesor de la Universidad de Alicante, filósofo del Derecho, sí demostró que dominaba los contenidos y la metodología del autor.
¿Qué hacer, entonces? Recomiendo al autor que, en un segunda edición, introduzca una Bibliografía, un Índice Onomástico y un Glosario. «Televisión, Apariencia y Verdad», un libro extraordinario de Gustavo Bueno careció de estos tres apartados y muchos lectores lo notaron.
En libros posteriores, Bueno sí introdujo Bibliografía y Glosario.
Un profesor de mi Facultad, Juan Ramón Pérez Ornia, había sido Director General de Telemadrid y luego sería el primer director de la Televisión de Asturias. Era un admirador de Gustavo Bueno y quiso que en el acto de presentación del libro estuviera El Gran Wyoming.
Pérez Ornia había sido decisivo para que este personaje mostrase su ingenio en Telemadrid. Entonces, Wyoming tenía ingenio de verdad y no el que ahora toma prestadis de unos guionistas.
Le propuso que presentase el libro y él aceptó inmediatamente. Sin embargo, el día antes de la presentación, Wyoming, médico de profesión, renunció a presentar el libro porque dijo que no lo entendía. ¿Un médico que domina miles de términos de su disciplina? Creo que con un glosario, ese abandono habría sido enteramente injustificado.
Además, recomiendo al autor que desarrolle varios asuntos al estilo de lo que hizo Bueno en “Zapatero y el pensamiento Alicia”. Creo que es lo que están esperando los profesionales del Derecho.
Sé que estas sugerencias pueden suponer que el autor escriba trescientas páginas más. ¿Y qué es eso para Martín Jiménez? Tal como veo las cosas, muy poco. Y el efecto puede ser que este libro se convierta en “El Martín Jiménez”, como suelen bautizar los estudiantes a los libros indispensables.
La próxima semana, como he anunciado, dedicaré una segunda y última columna a este libro.
Otras Columnas por Felicísimo Valbuena: